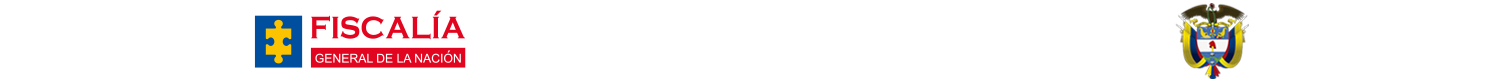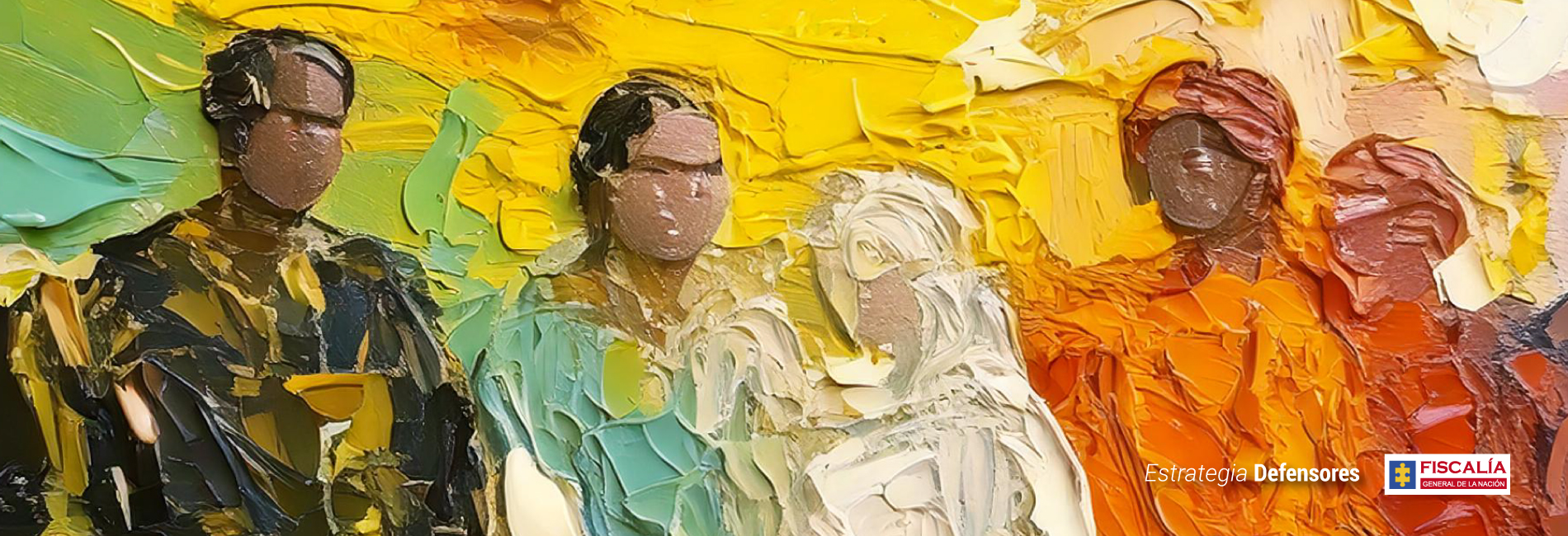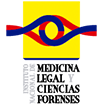Las variables que tiene en cuenta la Unidad Especial de Investigación para la construcción de las situaciones regionales de macro criminalidad son: i) territorialidad, lugar en el que se presentan las afectaciones; ii) temporalidad, línea de tiempo entre la primera y la última afectación que conoce la Fiscalía en determinado lugar del territorio y iii) estructura criminal que ejerce control territorial y determina los hechos victimizantes. Las 5 situaciones regionales de macro criminalidad son las siguientes:
- Situación de macro criminalidad región oriental: abarca los departamentos de Arauca, Norte de Santander y Santander.
- Situación de macro criminalidad Pacífico Sur Occidente: se extiende a los departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Valle del Cauca.
- Situación de macro criminalidad región norte: que comprende los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Guajira, Magdalena Medio y Sucre.
- Situación de macro criminalidad Noroccidental: para los departamentos de Antioquia, Chocó y Córdoba.
- Situación de macro criminalidad Orinoquia: integra los departamentos de Caquetá, Casanare, Guaviare, Meta y Putumayo.
- Situación de macro criminalidad región oriental.
En los tres departamentos que comprende (Arauca, Norte de Santander y Santander) han ocurrido 146 homicidios contra personas defensoras de derechos humanos, el 11% de los 1.322 que conoce la Fiscalía en todo el país. Los municipios de Cúcuta (23 casos), Tame (21 casos), Tibú (21 casos) y Saravena (10 casos) concentran la mayor cantidad de homicidios contra líderes sociales en la región.
Además de los homicidios, en esta situación de macro criminalidad se ha identificado que quienes ejercen labores de defensa de derechos humanos usualmente son objeto de señalamientos por parte de los actores criminales, la persecución que se ejerce contra los liderazgos sociales se explica porque los actores ilegales los señalan como “enemigos”.
Esta región incluye a los municipios del Catatumbo y del norte del departamento de Arauca, donde ejercen presencia el ELN -Frente de Guerra Oriental- y las disidencias de las FARC-Estado Mayor Central-, entre otros grupos armados.
El 41% (60 casos) de los 146 homicidios contra personas defensoras de derechos humanos que han ocurrido en esta zona se atribuye a las siguientes estructuras criminales:
- ELN: 21 casos.
- Disidencias de las FARC- Estado Mayor Central-: 15 casos.
- EPL: 11 casos.
- Organizaciones criminales locales: 5 casos.
- Organizaciones criminales regionales: 4 casos.
- Clan del Golfo: 4 casos.
Esta región, al ser zona de frontera, representa un interés especial para las organizaciones criminales en relación con la explotación de las rentas producidas por las economías ilícitas. En este contexto, los municipios fronterizos funcionan como centros de extracción y transporte de contrabando y narcotráfico. Por esto, durante varias décadas han tenido presencia sostenida grupos como el ELN, el EPL y, en los últimos años, de las Disidencias de las FARC.
Las investigaciones de la Fiscalía permiten establecer que, en algunas zonas veredales de los departamentos de Arauca y Norte de Santander, existe un control total por parte de las organizaciones criminales en donde el acceso es limitado y es la población civil, a través de los defensores de derechos humanos (presidentes de las JAC, líderes comunitarios o trabajadores funerarios), la que tiene contacto con la Fiscalía para denunciar los homicidios perpetrados por los criminales.
La violencia suele aumentar cuando se terminan los pactos de paz entre los actores criminales, los lamentables hechos recientes que ocurrieron en el Catatumbo, por ejemplo, responden a la ruptura del pacto entre el ELN-Frente de Guerra Oriental y las Disidencias del Estado Mayor Central de las FARC, como ocurrió en el año 2022 en el departamento de Arauca por disputas entre el ELN y las Disidencias principalmente, aunque con participación de otros actores armados.
2. Situación de macro criminalidad Pacífico Sur Occidente.
En esta situación de macro criminalidad se agrupa el mayor número de homicidios contra personas defensoras de derechos humanos en el país, pues allí ocurrieron 493 casos que equivalen al 37% de los 1.322 procesos que adelanta la Fiscalía. En esta zona están 3 de los 5 departamentos con mayor número de víctimas: Cauca (252 víctimas), Nariño (101 víctimas) y Valle del Cauca (109 víctimas), además del departamento de Huila (31 víctimas).
Las diversas disputas territoriales en diferentes municipios de esta región han cobrado la vida de líderes y líderesas indígenas, afrodescendientes, comunales, sindicalistas e inclusive periodistas. Además de los ya mencionados municipios de Tumaco (40 casos), Cali (24 casos), Caloto (22 casos) y Santander de Quilichao (21 casos), la situación también comprende, entre otros, a municipios como Corinto (21 casos), Buenaventura (15 casos), Páez (13 casos), Argelia (12 casos), Toribio (12 casos), Jamundí (11 casos), Cajibío (11 casos), El Tambo (10 casos) y Tuluá (10 casos).
En el 34% de los homicidios ocurridos en esta zona, la Fiscalía ha vinculado a individuos que pertenecen a organizaciones criminales, de la siguiente manera:
- Disidencias de las FARC -Estado Mayor Central-: 102.
- Disidencias de las FARC -Segunda Marquetalia-: 26.
- ELN: 23.
- Organizaciones Criminales locales: 12.
- Organizaciones Criminales regionales: 6.
- Clan del Golfo: 1.
A diferencia de la región oriental, la violencia en el pacífico sur responde a múltiples dinámicas que incluyen el control de la frontera marítima y terrestre (Ecuador), las rutas fluviales, el control del puerto de Buenaventura, de los farallones de Cali y de Jamundí, entre otros, donde la delincuencia convierte en su blanco a los líderes de las organizaciones sociales que denuncian su accionar delictivo.
Desde la firma del Acuerdo Final la presencia de grupos armados en esta zona se ha reconfigurado. Así, las Disidencias de las FARC y el ELN se disputan el control del Norte del Departamento del Cauca, de Tumaco y el Pacifico Nariñense y de otras zonas del departamento del Cauca. Mientras tanto, el ELN mantiene su presencia histórica en algunos municipios del Cauca y grupos locales como la Inmaculada, los Chotas y los Espartanos en municipios del Valle del Cauca como Tuluá y Buenaventura.
Con el objetivo de ampliar las áreas de cultivos ilícitos y controlar la cadena de producción y distribución del narcotráfico, los grupos armados en esta zona ejercen una presión significativa sobre las comunidades étnicas, como los pueblos indígenas Awa y NASA y los consejos comunitarios negros del Norte del Departamento del Cauca, de Tumaco y del municipio de Buenaventura. La persecución contra los defensores de derechos humanos y contra los reincorporados es parte del repertorio de violencia que ejercen estos grupos criminales en la región. En municipios como Tuluá la incidencia de los criminales ha permeado a las instituciones públicas y ha cobrado la vida de defensores de derechos humanos que han denunciado esta cooptación.
3. Situación de macro criminalidad región norte: que comprende los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Guajira, Magdalena Medio y Sucre.
En esta región se han registrado 176 homicidios contra personas defensoras de derechos humanos (Bolívar 50, Magdalena Medio 48, Cesar 31, La Guajira 19, Sucre 15, Atlántico 13).
Los análisis evidencian que allí se presentaron conflictos históricos entre las fuerzas de seguridad del Estado y las extintas FARC EP y actualmente hay disputas por el dominio y control social de la población en el sur de Bolívar y en el Magdalena Medio entre el ELN, el Clan del Golfo y las Disidencias del Estado Mayor Central de las FARC. Adicionalmente, en la Sierra Nevada, Ciénaga y zona bananera del departamento de Magdalena ejerce control la estructura criminal Conquistadores de la Sierra.
La diversidad geográfica ha hecho que esta región históricamente haya sido de interés por parte de los grupos criminales. El suelo posee riquezas que permiten la explotación de la ganadería, minería de oro, además tiene zonas de puerto y frontera marítima. En varios municipios las comunidades subsisten gracias a estas actividades económicas, donde los entables mineros también representan la expresión de procesos sociales que han sido liderados por los presidentes de las juntas de acción comunal o por líderes sociales que gozan de reconocimiento por parte de la población.
Los homicidios contra las personas defensoras de derechos humanos de esta zona pueden explicarse, entre diversos motivos, por la necesidad de las estructuras criminales de eliminar al contrario. Además, los líderes son vistos como una amenaza para el control social que ejercen los actores ilegales sobre la población civil. De esta forma, además de los homicidios, los actores criminales suelen limitar el acceso de las organizaciones sociales a los territorios o usualmente convocan a reuniones para intimidar a la población. Ambas situaciones generan desplazamientos forzados masivos.
En el 33% de los 176 homicidios ocurridos en estos departamentos se tienen vinculados a las investigaciones a integrantes de organizaciones criminales así:
- Clan del Golfo: 22 casos
- Organizaciones criminales locales: 18 casos
- ELN: 7 casos
- Organizaciones criminales regionales: 6 casos
- Disidencias de las FARC- Estado Mayor Central: 5 casos
- Caparros: 1 caso.
4. Situación de macro criminalidad región noroccidental: Antioquia, Chocó y Córdoba.
Los 274 homicidios registrados en esta región han ocurrido en los departamentos de Antioquia (181), Córdoba (54) y Chocó (39). Estos tres departamentos concentran el 21% de los casos que conoce la Fiscalía General de la Nación. Los municipios de Medellín (21), Cáceres (16), Ituango (16) y Tarazá (12) concentran el mayor número de procesos en el departamento de Antioquia. Así mismo, Quibdó (11) y Riosucio (9), registran el mayor número de hechos en el departamento de Chocó.
Esta región ha sufrido múltiples confrontaciones a lo largo del conflicto armado interno. El Urabá Antioqueño y el Urabá Chocoano han sido el escenario del horror de la guerra, la Masacre de Bojayá y la persecución sufrida por la Comunidad de Paz de San José de Apartadó son testimonio de la barbarie a la que ha estado sujeta la población civil. Al igual que en la región sur occidental, la situación de macro criminalidad comprendida en el nor occidente del país involucra a comunidades étnicas como los consejos comunitarios de la Cuenca del Río Atrato o los del municipio de Acandí, las comunidades indígenas Emberá en el Chocó o los pueblos indígenas que descienden de los Zenú y residen en Córdoba y el Bajo Cauca Antioqueño.
El interés de las organizaciones criminales de la zona emana en las virtudes que produce el uso del suelo. Así los cultivos ilícitos son la motivación de las acciones delictivas del Clan del Golfo en el Sur de Córdoba. El repertorio de este grupo incluye prácticas extorsivas en contra de la población civil, tributos forzosos y la venta de servicios de “seguridad” entre otras conductas.
Entre tanto, en el departamento del Chocó y en el Urabá el Clan del Golfo y el ELN se disputan los corredores de movilidad hacia el pacífico y hacia el Darién. Como ejercicio de poder ambas organizaciones criminales suelen decretar “toques de queda” o confinamientos que afectan los derechos fundamentales de la ciudadanía. En los últimos años el control de la zona involucra el comercio ilegal, así como las rutas que usan los migrantes para llegar a Panamá.
El 39% de los 274 homicidios que se investigan en esta zona es responsabilidad de las siguientes organizaciones criminales:
- Clan del Golfo: 62 casos
- Caparros: 17 casos
- Organizaciones criminales regionales: 9 casos
- Organizaciones criminales locales: 7 casos
- Disidencias de las FARC EMC: 7 casos
- ELN: 6 casos.
5. Situación de macro criminalidad región Orinoquía: Caquetá, Casanare, Guaviare, Meta y Putumayo.
En los departamentos de Putumayo (72), Caquetá (46), Meta (34), Casanare (11) y Guaviare (9) se registraron en total 172 casos de homicidio contra personas defensoras de derechos humanos en los últimos 8 años. Los municipios de Puerto Guzmán (16), Puerto Asís (14), La Montañita (10) y San Vicente del Caguán (10) son los que mayor número de casos concentran en la región.
Estos departamentos han sido azotados por el crecimiento y expansión de las Disidencias de las FARC- Estado Mayor Central-, estructura criminal que ocupó el espacio dejado por el antiguo Bloque Oriental de las FARC- EP. El departamento de Casanare tiene una dinámica particular gracias a la presencia del Clan del Golfo, que se desplazó desde la región del Urabá (Antioquia y Chocó), con el objetivo de controlar las rentas que producen actividades ilícitas como el microtráfico.
En esta región existen varias aristas que explican la violencia que ejercen las organizaciones armadas. En primer lugar, en los departamentos de Meta (Losada – Guayabero, Güejar), Caquetá y Guaviare existen zonas de reserva campesina conformadas por la población civil. En segundo lugar, esta zona ofrece ventajas estratégicas para los actores armados al ser un corredor que conecta al Pacífico con el centro del País a través de las cordilleras y los ríos. No en vano, estos departamentos fueron el eje de expansión de las extintas FARC-EP.
En el 50% de los casos que conoce la Fiscalía en esta región se ha establecido la responsabilidad de integrantes de organizaciones criminales. Las Disidencias del Estado Mayor de las FARC con 38 casos son el grupo armado que mayor daño ha causado a los defensores de derechos humanos, seguido de las Disidencias de las FARC – Segunda Marquetalia (35 casos). Los demás hechos son atribuibles a organizaciones criminales locales (6), a organizaciones criminales regionales (3), al Clan del Golfo (3) y al ELN (1).